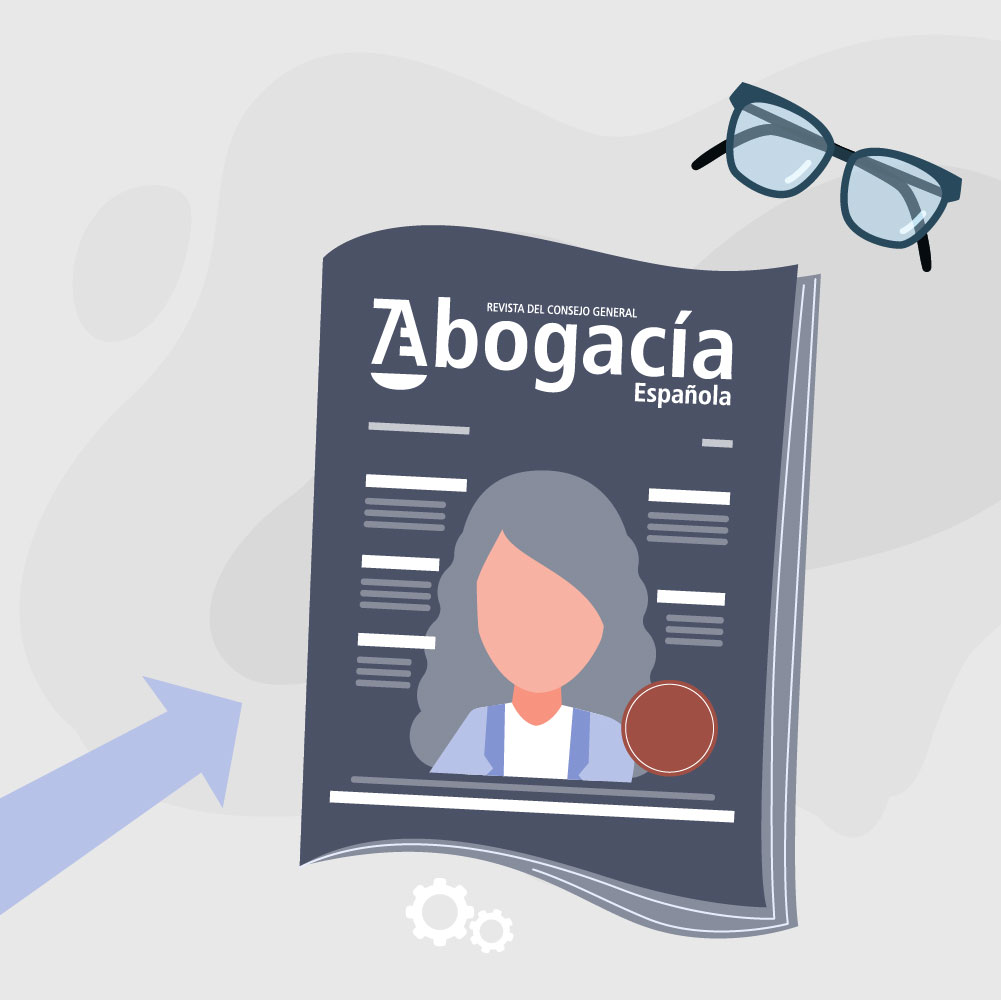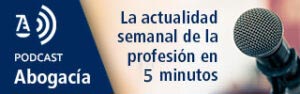14 mayo 2025
Los menores … ¿extranjeros?
Por Paco Solans, vicepresidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas.
 La Civilización, así, con mayúscula, para diferenciarla de las distintas civilizaciones que se han paseado por la historia, contiene avances que a veces se dan como tan asentados que nos resulta increíble que en otros momentos no existieran o fueran cuestionados. Uno de ellos, que no fue consolidado jurídicamente hasta 1989, o sea anteayer, con la Convención Internacional de Derechos del Niño de la ONU, es la definición de menor y la consagración de que es sujeto de derechos casi absoluto, es decir, no condicionado al cumplimiento de obligaciones. Es por eso mismo objeto de obligaciones de todos para con él.
La Civilización, así, con mayúscula, para diferenciarla de las distintas civilizaciones que se han paseado por la historia, contiene avances que a veces se dan como tan asentados que nos resulta increíble que en otros momentos no existieran o fueran cuestionados. Uno de ellos, que no fue consolidado jurídicamente hasta 1989, o sea anteayer, con la Convención Internacional de Derechos del Niño de la ONU, es la definición de menor y la consagración de que es sujeto de derechos casi absoluto, es decir, no condicionado al cumplimiento de obligaciones. Es por eso mismo objeto de obligaciones de todos para con él.
Si pensamos que el Derecho nació como una forma de protección colectiva de los débiles frente a la ley de la fuerza, resulta de una lógica aplastante que los más débiles reciban una protección especial.
Hoy en día aun en países que nos consideramos avanzados, firmantes del convenio, con leyes proclamadas de protección del menor, servicios sociales estructurados y eficaces, profesionales formados y un largo etcétera, las cosas funcionan, pero aun hay que salvar trabas sin cuento, resquemores, obstáculos absurdos, sospechas, exigencias para reconocer lo que debería ser evidente: un menor es un menor. Y quien quiera ponerle adjetivos que se lo haga mirar, porque rara vez la intención es la de diferenciar para mejorar o privilegiar, sino para discriminar en el peor sentido de la palabra, nunca igualar.
Uno de esos adjetivos que colgamos del sustantivo “menor” es el de “extranjero”. No voy a entrar en la demagogia de los acrónimos, ni en añadir más expresiones adjetivas a la ya suficientemente estigmatizante o combatir estereotipos interesados ni odios difundidos. Le supongo al lector de estas líneas una altura intelectual y moral suficiente como para que no sea necesario.
Entraré, sin embargo, a hacer una sana crítica de cuatro argumentos que, con un espíritu torticero manifiesto, me he encontrado a lo largo de mis años de ejercicio de la abogacía respecto a ellos, y daré la “traducción” de los mismos.
1-“No podemos proteger a todos los menores del mundo”. Suele esgrimirse por quien tiene intención de justificar su propia negligencia en proteger a aquellos menores que quedan bajo su jurisdicción, su poder. Nadie discute que – salvo la necesaria solidaridad entre países que se articule en la cooperación internacional – el ejercicio del poder, que incluye el poder y la obligación de proteger, sólo puede ejercerse donde se tiene ese poder, por lo general el territorio de un Estado. Cuando se escucha ese aserto la traducción correcta es “no queremos proteger a todos los menores que nos supongan un coste, y menos aún si no son de los nuestros, estén aquí, allá o donde sea”.
2-“No dejan de ser extranjeros y hay que regular su situación”. Excusa legalista que olvida que cualquier regulación debe ser desde una aplicación completa de un corpus jurídico, que en tantas ocasiones las ramas de las leyes concretas no dejan ver el bosque de la Justicia, que la obligación, legalísima, de proteger a los menores, está por encima de cualquier papel que diga que son de aquí o de allá, y que en estos casos el ser extranjeros lo que debería no es minorar sus derechos, sino ampliarlos, por poder exigirse esa protección no sólo del Estado en que se encuentran sino del de origen. La traducción correcta del aserto es algo así como “no quiero proteger a un menor y mi excusa es que hay otro (estado) que debe protegerle, y así yo me libro de ello”.
3-“Hay que garantizar sus derechos exigiendo su cumplimiento”. Variación sutil del anterior, con muy parecida motivación de fondo, aunque en estos casos suele pretenderse la derivación no sólo hacia otros estados, sino hacia progenitores o familiares que, curiosamente, ven sus propios derechos seriamente perjudicados, cuando no impedidos, con una ignorancia absoluta de que de esos derechos dependen los de un menor de edad. Hace unos años se consiguió que en un asunto en el que se denegaba la regularización sistemáticamente a un extranjero padre de un menor español, por el mero hecho de tener un antecedente penal, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Union (C‑165/14, de 13/09/2016) condenara a España por aplicar un artículo que no es sino fruto de la demagogia más rastrera de identificar antecedentes penales con ”persona indeseable”, de una forma dogmática y simple, sin mirar más allá, un artículo que sigue y se sigue aplicando de nuestra Ley de extranjería, llamada pomposamente de derechos y libertades de los extranjeros en España. Nadie tuvo en cuenta, hasta llegar a tan alto tribunal, que había un menor que debía ser protegido por encima de todo, a nadie le preocupó tal supremo interés.
Con la excusa de cumplir las leyes e incluso de garantizar derechos de los propios menores, seguimos exigiendo requisitos para la reagrupación familiar, aparentemente razonables, pero que se terminan convirtiendo automáticamente en trabas burocráticas: que si debemos garantizar que el niño no sea reagrupado a una infravivienda, pues exigimos un informe de vivienda, ignorando los problemas extendidos sobre el tema al que se tienen que enfrentar los padres para empadronarse, para que les hagan un contrato, para no tener que compartir, etc; que si hay que evitar las sustracciones internacionales de menores, y pedimos una autorización del otro progenitor cuando sólo es uno el que reagrupa, y si resulta que aquel ha desaparecido y abandonado a su hijo, pues no es nuestro problema y el requisito se convierte en imposibilitad; que hay que asegurarse de que no se reagrupe menores para entregarlos a la pobreza, y exigimos determinado nivel de renta a los padres que debe llegar a unos mínimos, aun a sabiendas de que la renta acreditable no siempre es la misma que la real y por muchas razones.
4- “Hay que garantizar los derechos de otros menores que van a convivir con ellos”. Con este exabrupto se me descolgó un fiscal de menores en cierta ocasión, estableciendo como premisa previa, aunque inconfesable, la duda sobre si de verdad eran menores, y la discriminación por el hecho de ser extranjeros. Conscientes de su obligación, algunos poderes públicos tiran de imaginación con no pocos esfuerzos con tal de eludirla, y en ocasiones caen en el despropósito más evidente. Solo tras mucho esfuerzo y lucha se consiguió que las pruebas de determinación de edad fueran algo más serias que las improvisadas y aceleradas que buscaban tan solo la coartada para reconocer derechos. Aun cuesta sostener una garantía básica como que en la duda debe prevalecer la minoría de edad.
La última reforma del Reglamento de Extranjería profundiza en esos cuatro asertos y desaprovecha la oportunidad que le brindaron las muchas enmiendas que la sociedad civil presentó en defensa de los derechos de los menores. Elude reconocer el acto presunto positivo en trámites de menores en contra de la Ley de Procedimiento Administrativo, impide que puedan venir como estudiantes en contra de la Directiva, mantiene todas las trabas burocráticas para su regularización en contra de lo prometido y la infamante obligación de dos años de estancia irregular para poder regularizarse junto con sus padres, que tristemente fue avalada por el Tribunal Supremo hace unos años. Incluso cae en el despropósito burocrático de amenazar con la ilegalidad al menor por los fallos que puedan cometer sus padres en su escolarización. Por esos y otros motivos, desde Extranjeristas en Red, APDHE y Coordinadora de Barrios vamos a impugnar ese reglamento.
Soy consciente de que no son buenos tiempos para subrayar la palabra humanos cuando hablamos de derechos, que hay un retraimiento nacionalista casi general que creemos nos protege frente al exterior, aunque nos ponga al albur de nuestros peores instintos. Asistimos a cómo todo un presidente de los EEUU vulnera su propia Constitución privando de la nacionalidad a los nacidos en su país, y le criticamos duramente, olvidando que en nuestro país no se les reconoce la nacionalidad aunque nazcan aquí (con excepciones) sometiéndoles a depender de la situación de sus padres, o a someterse a farragosos trámites administrativos antes de reconocerles una situación estable.
Sin embargo, conviene repasar la historia y ver las lecciones que nos da, y las que recibimos de otros espacios. Preguntémonos por qué EEUU, Argentina, Colombia, y un gran número de países diferentes de nuestra vieja Europa mantienen un sistema de “ius soli” (derecho de suelo) frente al “ius sanguini” (derecho de sangre) de los viejos sistemas constitucionales europeos. Aquellos países se nutrieron, sobre todo en la época de su mayor configuración constitucional, el siglo XIX, de una inmigración y un exilio, procedente sobre todo, de Europa, que construyó su Historia y contribuyó a darles su identidad, no sin conflicto ni mestizajes. ¿Tenía algún sentido decirle a esos llegados a engrosar las filas de las nuevas patrias que sus hijos no llegaban sino vinculados únicamente al origen, y para alcanzar una plenitud de derechos debían pasar por filtros y condiciones? Ninguno, por lo que todos ellos proclamaron ciudadanos del país a quien naciera en su territorio.
Por otra parte, la vieja Europa, en esa misma época y durante mucho tiempo después, no se quitaba de encima los prejuicios de raza, de estirpe, de raigambre familiar. E interesada sobre todo en mantener un vínculo con futuros soldados necesarios para nutrir ejércitos imperiales, sostuvo un derecho de sangre, así llamado, que en realidad soplaba en dirección contraria a su propia historia. Cierto que gracias a ello es posible reivindicar ahora derechos preferentes a hijos y nietos de españoles, que tanto la Ley de Memoria Histórica como la de Memoria Democrática, o la de nacionalización de sefardíes han recuperado gran parte del bagaje histórico que llevan consigo muchas de estas personas. Sin embargo, la realidad de una inmigración que cada día más se hace más claro que nos enriquece, sopla hoy en nuestro país en la misma dirección que en su día sopló en aquellos países a los que nuestros abuelos se fueron buscando una vida más digna.
Nos enfrentamos al reto de construir una sociedad sin esos prejuicios raciales que tanto daño han hecho en otros lugares. De superar la medalla del “cristiano viejo”, y olvidar el baldón del origen, del marrano y el bastardo. Es momento, por tanto, de revisar la atribución de nacionalidad en nuestro país, y en el resto de países de la UE y adoptar con alegría y espíritu de acogida el ius soli.
Los niños de nuestras calles y ciudades se tendrán que enfrentar sin duda a los conflictos de esa superación, a prejuicios que hoy se van haciendo evidentes y dolorosos. y de nosotros depende que en esos conflictos la ley y el Derecho estén de uno o de otro lado. Que no existan niños bajo nuestro techo a los que podamos llamar “extranjeros” será la mejor garantía de que sea más difícil someterlos a discriminaciones incivilizadas.